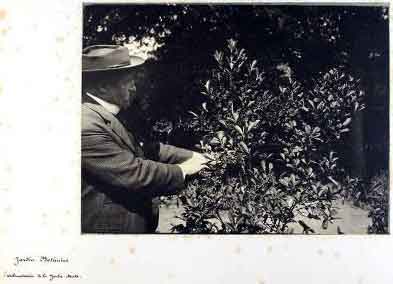| |
| Cursos
y talleres |
| Notas
y artículos |
| Paisajismo |
| Guía
de Profesionales |
| Guía
de Proveedores |
| Foros |
| - Cactus y Suculentas |
Boletín N° 27 - Octubre de 2012
Hola a todos!!!
Todos conocemos el mate, conocemos varias marcas
de yerbas, pero no todos conocen la planta de la yerba mate y su historia.
El 7 de mayo de 2010, con motivo de los festejos del Bicentenario,
se replantó el primer yerbal cultivado de Buenos Aires, fue
ubicado en el mismo lugar que el original, que había sido implantado
por Carlos Thays en el Jardín Botánico en 1896.
Aprovechando entonces que ya pasaron más de dos años
de dicho evento, que las plantas ya están bien implantadas
y florecidas, y que tenemos material bibliográfico para hacer
una mini reseña histórica, paso a compartir un poco
de ese material con ustedes, transcribiéndo algunas partes
en forma textual. Espero que les guste!
Planta nativa del mes:
Ilex paraguariensis - Yerba mate
“ Es tan usual la bebida del caa en estas provincias que ni el chocolate, té ni café han merecido en parte alguna tanta extensión. Desde el bozal más negro hasta el caballero más noble la usan. Si llega un huésped, aún sea a una vil choza o rancho campestre, mate para despabilar el sueño, si la cabeza cargada, mate para descargarla; si con estómago descompuesto, mate para que lo componga” (Padre Guevara, Historia del Paraguay, pág. 758)
“El árbol de esta es grande y frondoso, y abunda tanto que están cubiertos de él todos los montes del Paraná. Su beneficio es simple, aunque algo trabajoso: se cortan las ramas menudas y transversales para no destruir el árbol, se tuestan después a fuego lento sobre un zarzo convexo hecho de tacuaras o cañas partidas llamadas barbacoa, y cuando se hallan en el punto que han de tener, separan las hojas, las muelen sobre unos cueros y van formando sacos de ellas o tercios del peso de ocho arrobas en que comúnmente se vende, y se conserva seis, ocho y más años. Cuando esta faena se hace con espero de pura hoja cogida en sazón, sin mezcla alguna de palillos o rama menuda, se llama entonces yerba caaminí, que es muy gustosa, y de más valor que la de palos, que es la más común. El precio de la primera en Buenos Aires es por lo regular de dos pesos de plata la arroba, la segunda algo menos, y el duplo en el Perú donde tiene su mayor consumo.” (Diego de Alvear, Relación geográfica e histórica de las misiones, Colección De Angelis, pag 710)
La yerba mate era utilizada por los indios, fue descubierta y explotada luego por los jesuitas que la transformaron en cultivo básico de la economía de sus misiones, y se transformó entre fines del siglo XIX y principios del XX en el principal cultivo de Misiones. A fines del siglo XVIII, luego de la expulsión de los jesuitas, esos yerbales como explotación productiva se fueron perdiendo.
Durante todo el siglo XIX no hubo prácticamente otra explotación que la de yerbales silvestres, en general, sin criterio y reglamentación alguna, siendo evidente el riesgo de extinción de los mismos si no era vigilada su explotación. La irracionalidad y depredación no eran sino la consecuencia inmediata de la búsqueda de riqueza rápida (el “oro verde”) y al menor costo posible que significaban las explotaciones extractivas.
“La cuestión de la plantación
de la yerba mate hace tiempo me viene preocupando seriamente, puesto
que se trata de una riqueza presente y futura; muchos yerbales han
sido destruidos, mucho tiempo pasará antes de que se repongan
y otros ya no se repondrán porque han sido salvajemente talados;
así pues, urge la plantación de yerbales nuevos.
Muchos trabajos se han hecho sin resultado.
El transplante de las plantitas guachas, como las llaman por allí
a las pequeñas que se hallan en los yerbales, es un procedimiento
muy costoso, que se ha ensayado sin éxito, puede decirse, puesto
que ya por una o por otra causa, muchas plantas han muerto y sobre
todo el transporte de estas, desde los yerbales a los centros poblados,
es largo y perjudicial para las mismas, a pesar de lo cual siempre
se han salvado algunas, pero muy pocas.
De modo que hubo que abandonar este procedimiento por las razones
expuestas. Los demás ensayos hechos por muchas personas en
Misiones no dieron tampoco resultado y entonces ya sin averiguar ni
experimentar más, las personas empeñadas en ello se
desalentaron y dijeron en uno de esos momentos: “Los jesuitas
llevaron consigo el secreto de su plantación y todo lo que
se haga al respecto será inútil”.
Juan Ambrosetti, Tercer Viaje a Misiones, boletín Instituto
Geográfico Argentino XVI, 1984.
Productores locales y científicos buscaron resolver el problema. La razón era básicamente económica: el transplante de las plantas “guachas” desde los montes encarecía considerablemente la producción y se hacía necesaria la germinación al aire libre y en plantaciones. Carlos Thays, director de Paseos Públicos de Buenos Aires, comenzó a manejar la técnica a principios de siglo en el Jardín Botánico.
“El yerbal artificial, cuyo cuidado y conservación
interese directamente al productor, y cuya plantación le acerque
a las riberas de navegación, disminuyendo los gastos de explotación
del monte, es el único que puede salvar la languideciente industria,
me contesté entonces; y aconsejé decididamente la plantación
de yerbales, en condiciones que asegurasen un mayor rendimiento a
cada planta, como lo habían obtenido los ingleses en la India,
en los quinales plantados con semillas llevadas de América,
y como se aseguraba lo habían conseguido los jesuitas en los
yerbales artificiales plantados en cada una de sus misiones, y el
mismo médico sabio naturalista Amado Bonpland, que vivió
muchos años y murió en las misiones después de
haber sufrido el largo cautiverio a que le sometiera la tiranía
del doctor Francia.
Queriendo hacer el ensayo por mí mismo, aunque en pequeña
escala, como contundente refutación a los que me aseguraban
que la idea no era practicable, hice traer plantas de gajos desde
el Paraguay, las que efectivamente se secaron por falta de raíces,
después de una engañadora vegetación puramente
foliácea; posteriormente encargué semillas, que tampoco
germinaron, a pesar de haber sido tratadas por álcalis y colocadas
en tierra ricamente abonada.
En mis constantes investigaciones llegué un día hasta
el señor Carlos Thays, el sabio director de nuestro jardín
botánico, a quien me fue fácil comunicarle mi entusiasmo,
pudiendo también con igual facilidad compenetrarme del suyo.
Le pasé algunas plantas de gajos, con la característica
tierra colorada arenisca del Paraguay, en las que se las había
recibido, y cierta cantidad de semillas.
Transcurridos algunos meses, el señor Thays me hacía
saber que las plantas de gajos se le habían muerto, como habíame
ocurrido a mí mismo, pero que en cambio, después de
varias experiencias, había conseguido hacer germinar semillas,
sometiéndolas previamente a una prolongada infusión
de agua a elevada temperatura.
Este es el origen de los preciosos ejemplares arboriformes de yerba
mate que tiene nuestro Jardín Botánico.
El talento y la perseverante labor del señor Thays habían
contribuido de la manera más eficaz al triunfo de mis ideas.
Me es muy agradable rendirle en este momento justo y público
reconocimiento.
Desde ese instante el cultivo de la yerba mate y la plantación
de yerbales artificiales estaban conseguidos, máxime cuando
las tiernas plantitas del jardín botánico, a los pocos
meses de nacidas, habían sufrido una fuerte helada sin marchitarse.
El señor Thays divulgó su descubrimiento y los ensayos
comenzaron a hacerse en escala explotable en distintos puntos del
territorio de Misiones.”
Honorio Leguizamón, La yerba mate. Una cuestión económico-social.
Anales de la Sociedad Científica Argentina, Tomo LXXVI, 1913
.
Ese yerbal original que sembró Carlos Thays , con los años
se había perdido .En mayo de 2010, con la colaboración
del Establecimiento Las Marías se ha recuperado, logrando recrear
el que fuera el primer yerbal de los tiempos modernos, que devuelve
a Buenos Aires un patrimonio simbólico único. Ubicado
en el mismo lugar en que lo había plantado el célebre
jardinero y paisajista francés dentro del Jardín Botánico,
respetando sus criterios formales y cuidando hasta los más
pequeños detalles, se ha agregado a la presencia de Ilex paraguariensis
la de Ilex dumosa, otra especie utilizada para la producción
de yerba mate. Los trabajos de preparación de la tierra incluyeron
el agregado de tierra colorada de Corrientes en cada hoyo de plantación
para mejorar la adaptación al ambiente de Buenos Aires. El
yerbal cuenta con 30 plantas que, por poda, serán mantenidas
como un cultivo. Se instalaron otras cinco plantas, a las que se dejará
crecer para mostrar la naturaleza arbórea de la especie.
Descripción botánica
Ilex paraguariensis Bibliografía consultada - Historia Testimonial Argentina - Documentos
vivos de nuestro pasado - Regiones y Sociedades |

|
|
Plantín plantado en 2010 |